Introducción
El xoloitzcuintle, también llamado xoloitzcuintli o simplemente xolo, es un perro originario de México reconocido por su falta de pelo y su profunda conexión con la cultura mexica. Para los antiguos nahuas (mexicas), este can ocupaba un lugar sagrado y multifacético: era visto como un guía de almas al inframundo, un intermediario espiritual (vinculado a lo chamánico) y un curandero de dolencias en la vida terrenal. Su nombre náhuatl se interpreta comúnmente como “perro de Xólotl” – en alusión a Xólotl, el dios mexica asociado con el ocaso, la muerte y las deformidades – aunque xólotl también significa “extraño” o “monstruoso”, haciendo referencia a la apariencia anómala (lampiña) de estos perros. Considerado un animal inusual y sagrado, el xoloitzcuintle fue integrado en numerosos aspectos de la cosmovisión mexica y mesoamericana, desde los rituales funerarios hasta la medicina tradicional y la mitología. A continuación, exploramos en detalle cada uno de sus roles principales —como psicopompo, chamán y curandero— respaldándonos en evidencia arqueológica (esculturas, códices, entierros), fuentes históricas coloniales y estudios etnográficos contemporáneos.
Guía de almas en el Mictlán: el Xoloitzcuintle psicopompo
En la cosmovisión mexica, el destino final de la mayoría de las almas de los difuntos era el Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecuhtli. El viaje al Mictlán era arduo: el espíritu del muerto debía atravesar montañas, vientos cortantes y, crucialmente, un río caudaloso llamado Chiconahuapan. Según las creencias, un perro era indispensable para cruzar ese río. Por ello, al fallecer alguien, frecuentemente se sacrificaba un xoloitzcuintle y se enterraba junto con el difunto, con la esperanza de que su alma encontrara a la del perro en el más allá y pudiera montarlo para vadear las aguas hacia la orilla del reino de los muertos. Esta función de guía de las almas –conocida como psicopompo– hacía del xolo un acompañante inseparable del hombre en la muerte, al igual que lo había sido en vida.

Figura cerámica de un xoloitzcuintle (cultura de Colima, ca. 300 a.C.-300 d.C.). Este tipo de vasijas en forma de perro se halló en más del 75% de las tumbas preclásicas del occidente de México, probablemente como guías simbólicos para el alma del difunto en su viaje al inframundo.
La evidencia arqueológica y documental respalda esta creencia funeraria. En tumbas de diversas culturas mesoamericanas se han encontrado figurillas y vasijas en forma de perro, presumiblemente colocadas como compañeros para el más allá. En la región mexica, se han hallado incluso restos óseos de perros enterrados junto a humanos –por ejemplo, en ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan– lo que sugiere sacrificios reales de perros con fines rituales funerarios. Las representaciones en códices también ilustran esta tradición: una lámina del Códice Laud (p. 26) muestra el encuentro del espíritu de un difunto con un perro xoloitzcuintli ante Mictlantecuhtli, ambos realizando una ofrenda al dios de la muerte. Del mismo modo, el Códice Magliabecchiano (p. 72) retrata un xolocózcatl (un pectoral con la imagen de un perro) colgado del pecho de un bulto mortuorio de guerrero – un símbolo que sustituía al perro cuando no se contaba con uno “real” debido a que el guerrero había muerto lejos de casa. Estas fuentes confirman que el xoloitzcuintle era considerado el guía por excelencia en el viaje posmortem, asegurando que el difunto llegara a salvo a su destino final en el noveno nivel del inframundo (el Chicunamictlán).
Las crónicas de los primeros misioneros también registraron esta creencia. Fray Bernardino de Sahagún, en el Libro de los Coloquios (Historia General de las Cosas de Nueva España), describió con detalle el ritual: “Hacían al difunto llevar consigo un perrito de pelo bermejo, y al pescuezo le ponían un hilo flojo de algodón; decían que los difuntos nadaban encima del perrillo cuando pasaban un río del Infierno llamado Chiconahuapan… Y después de haber amortajado al difunto..., luego mataban al perro del difunto, y entrambos los llevaban… donde había de ser quemado con el perro juntamente”. En este relato se puntualiza incluso el color del perro requerido: perro de pelaje bermejo (rojizo), ya que –según la tradición– los perros blancos o negros se negaban a realizar el cruce (el blanco decía “yo me lavé” y el negro “yo me manché”, rehusando cargar al alma).
Solo el perro castaño cumplía su función, de ahí la preferencia ritual por xolos de tonos cobrizos. Esta minuciosa descripción colonial confirma cuánto valor daban los mexicas al perro en sus rituales mortuorios: criar un Xolo apropiado en vida garantizaba contar con un aliado en la muerte. Asimismo, subraya la importancia de tratar bien a los perros durante la vida; una leyenda advertía que el alma de quien maltrataba a estos animales podría quedar varada, pues ningún perro querría ayudarla a cruzar el río final – creencia que persiste en versiones del Día de Muertos hasta nuestros días.
Chamán e intermediario entre mundos: el simbolismo espiritual del Xoloitzcuintle
Además de guía de difuntos, el xoloitzcuintle encarnó un rol chamánico como mediador entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. En la religiosidad mexica, ciertos animales se consideraban nahuales o espíritus compañeros de los humanos, dotados de percepciones sobrenaturales. El perro, por su cercanía al hombre y sus capacidades especiales, fue visto como uno de estos seres dotados: “por su gran sensibilidad y capacidades, se les ha adjudicado poderes que los seres humanos no tienen”, explica la investigadora Mercedes de la Garza. De hecho, comunidades nahuas contemporáneas cuentan que “los perros ven muy bien de noche a las almas que salen de los cuerpos cuando éstos duermen, por eso aúllan”. Esta creencia vigente –recogida de la tradición oral de Tepoztlán, Morelos– sostiene que los perros perciben las almas o energías que los humanos no vemos, tanto durante el sueño como en el momento de la muerte. Tal atributo refleja la antigua noción de que el xolo era un vigilante entre dimensiones, análogo a un chamán que transita entre el plano físico y el espiritual.
En la mitología mexica, el xoloitzcuintle está íntimamente ligado a Xólotl, una deidad con características caninas que personifica esta función intermediaria. Xólotl –gemelo del dios Quetzalcóatl– era representado como un hombre con cabeza de perro o como un cánido monstruoso, y era el patrón de lo dual y anormal (protector de gemelos, deformidades y seres “dobles”). Según los mitos, a Xólotl le correspondió una labor crucial: guiar al Sol en su recorrido nocturno por el inframundo para que pudiera renacer cada día. También acompañó a Quetzalcóatl al Mictlán en la era mítica para rescatar los huesos ancestrales con los que se recrearía a la humanidad. En cierto sentido, Xólotl fue el “chamán” divino que navegó entre la vida, la muerte y la regeneración. Su figura ilustra cómo concebían los mexicas al perro: como un mediador sagrado capaz de moverse entre planos de existencia. No es casualidad que Xólotl se transforme en un perro en varios relatos, regalando incluso el fuego a la humanidad en la tradición maya y otras culturas (similar al mito del tlacuache entre los nahuas).
La iconografía prehispánica refuerza este aspecto espiritual del xolo. En el arte mexica se han hallado esculturas y brazeros (incensarios) con forma de perro esquelético, los cuales representan al propio Xólotl en su faceta funeraria. En el Museo Nacional de Antropología de México se exhibe, por ejemplo, una gran cabeza de piedra con rasgos de can feroz y orejeras humanas, identificada como Xólotl – simbolizando al dios perro que acompaña al Sol y a las almas en la oscuridad. En los códices, el signo del día Itzcuintli (perro) estaba asociado justamente a Mictlantecuhtli, señor del Mictlán, subrayando la conexión del perro con el mundo de los muertos. Esta dualidad vida/muerte y luz/oscuridad representada por Xólotl se transfiere al xoloitzcuintle como su manifestación terrenal: los mexicas veneraban al xolo como un ser liminal, ligado a dioses y fuerzas misteriosas, capaz de proteger contra influencias malignas y de acompañar ritualísticamente en trances o curaciones (tal como un chamán guía espíritus o expulsa males).
Escultura mexica en piedra representando la cabeza de Xólotl, deidad con forma canina, expuesta en el Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México). Xólotl era el dios crepuscular asociado a la muerte y lo doble; en la mitología acompañaba al Sol en el inframundo y guiaba a los muertos, papel reflejado en los xoloitzcuintles como sus compañeros sagrados.
Cabe señalar que la relación chamánica entre humanos y xoloitzcuintles también pudo manifestarse a través del nahualismo, práctica en la cual un brujo o chamán adoptaba la forma de un animal. Aunque las fuentes mexicas mencionan nahuales (hombres transformados en criaturas), no es descabellado pensar que el perro figurara entre estos animales dada su importancia; de hecho, relatos posteriores en el folclore mexicano hablan de hechiceros que se convierten en perros negros o cadejos para rondar de noche. Si bien no hay crónicas coloniales explícitas de “hombres-perro” mexicas, la fuerte carga simbólica del xolo como guardián nocturno de almas sugiere que se le atribuía un rol más allá de lo mundano. En todo caso, el xoloitzcuintle era visto como un puente vivo entre lo humano y lo divino, investido de cualidades místicas que complementaban su función psicopompa. Este aspecto trascendente ha perdurado en la imaginación: hoy en día, el xolo sigue siendo emblema de lo espiritual en México (por ejemplo, como símbolo del Día de Muertos o en el arte popular), representando la conexión con los ancestros y la protección contra las malas energías.
Curandero de dolores: el Xoloitzcuintle en la medicina tradicional
Otra faceta notable del xoloitzcuintle en la cultura mexica fue su uso como animal terapéutico o “curandero” para aliviar dolencias físicas. Los antiguos mexicanos descubrieron y aprovecharon el “calor excepcional” que emana el cuerpo desnudo de estos perros. A falta de pelaje, la piel del xolo es cálida al tacto y su temperatura corporal ligeramente más elevada de lo normal (se ha observado que los xolos presentan hasta un grado centígrado por encima de otros perros, además de sudar por el vientre). Esto convirtió al xoloitzcuintle en una fuente natural de calor terapéutico. De acuerdo con fuentes etnohistóricas, en la medicina azteca era común “presionar la piel del Xolo sobre alguna zona con dolor para que desapareciera”, lo que los hacía excelentes remedios vivientes para malestares musculares, reumatismo, asma, dolor de cabeza, insomnio e incluso calambres. En otras palabras, actuaban como una especie de “bolsa de agua caliente” orgánica, especialmente útil para ancianos o personas con artritis.
La iconografía prehispánica confirma esta práctica medicinal: figurillas de barro del Occidente de México representan a hombres enfermos o moribundos acostados en cama con uno o dos perritos sobre sus piernas, muy probablemente calentando sus extremidades. Los arqueólogos interpretan que estas escenas ilustran cómo los perros mitigaban el “frío de las reumas”, es decir, los dolores articulares producidos por las enfermedades reumáticas. Al proporcionar calor directo al cuerpo del paciente, el xoloitzcuintle aliviaba el sufrimiento y quizás aceleraba la recuperación, funcionando como un analgésico natural.
En efecto, la excepcional calidez del xolo era conocida en toda Mesoamérica: cronistas españoles como Francisco Hernández describieron que los indígenas solían arropar a estos perros por las noches para que no sintieran frío, y observaron con curiosidad cómo sus cuerpos desnudos servían para dar consuelo y calor terapéutico. La investigadora Kristin Romey resume que los xoloitzcuintles eran en la época precolombina la “versión antigua de la bolsa de agua caliente para enfermos y ancianos”. Incluso se decía que los xolos “sabían si uno está enfermo” y se acomodaban espontáneamente sobre la parte afectada del cuerpo, “señalando directamente el foco del dolor” – una observación probablemente derivada de la estrecha convivencia entre estos perros y sus dueños, y que hoy corroboran criadores modernos.
No hay evidencia directa de textos médicos mexicas indicando fórmulas con perros, pero la tradición oral y la continuidad cultural sugieren que el uso curativo del xoloitzcuintle persistió tras la Conquista. Durante siglos, en comunidades rurales de México se siguió valorando a los perros calvos por sus cualidades terapéuticas. Hasta la actualidad, muchas personas creen (con base empírica) que dormir con un xolo o colocar el perro sobre articulaciones adoloridas ayuda a calmar la artritis y otros dolores crónicos. De hecho, el calor emitido por el cuerpo canino produce vasodilatación local, aliviando la rigidez muscular y articular – un efecto reconocido por la medicina moderna.
Así, el xoloitzcuintle ha sido por generaciones un “médico” de cuatro patas, empleado por curanderos tradicionales para “absorber el mal” o reconfortar a pacientes. Esta faceta de sanador complementa sus roles espirituales: el xolo curaba el cuerpo tanto como cuidaba el alma, reflejando la visión holística de la salud en el pensamiento indígena (donde lo físico y lo espiritual están interconectados).
Evidencias arqueológicas e históricas del culto al Xoloitzcuintle
La rica simbología del xoloitzcuintle en la cultura mexica está respaldada por numerosos hallazgos arqueológicos y fuentes históricas, que documentan su presencia en contextos rituales, funerarios y artísticos. A continuación se resumen algunas de las principales evidencias que ilustran sus roles de psicopompo, chamán y curandero:
-
Entierros y ofrendas funerarias: En la zona mexica se han descubierto restos de perros enterrados junto a humanos, confirmando la práctica descrita en las crónicas. En Tenochtitlan, excavaciones del Templo Mayor encontraron esqueletos de xoloitzcuintles en ofrendas asociadas a entierros, lo que indicaría que fueron sacrificados para acompañar a sus dueños en la otra vida. Asimismo, se hallaron colgantes y adornos con forma de perro (xolocózcatl) en contextos funerarios especiales, como sustituto simbólico del animal guía. Estas evidencias materiales concuerdan con la costumbre narrada por Sahagún y otros frailes sobre “matar al perro del difunto y cremarlo con él” para que sirviera de guía en el Mictlán.
-
Esculturas y figurillas: Las representaciones tridimensionales de perros abundan en el registro mesoamericano. Destacan las figurillas cerámicas de Colima (Perro de Colima), datadas del Preclásico tardío, que muestran xoloitzcuintles rechonchos en actitudes amistosas o junto a humanos. Más del 75% de los entierros en tumbas de tiro de Colima, Jalisco y Nayarit incluían estas vasijas perro, subrayando su rol como compañeros mortuorios. En el Altiplano central, por su parte, tenemos ejemplos de esculturas mexicas alusivas al xolo: el incensario de perro esquelético (relacionado con Xólotl), cabezas de piedra y estatuillas que enfatizan sus rasgos (orejas puntiagudas, piel desnuda arrugada) – elementos estilísticos que también aparecen en los códices para denotar a los perros sin pelo. Estas obras de arte confirman la prominencia simbólica del xoloitzcuintle, tanto en contextos religiosos (como ofrendas a deidades o templetes) como en la vida cotidiana retratada.
-
Códices y documentos pictográficos: Varios códices prehispánicos o coloniales tempranos consignan la figura del perro en escenas clave. Ya mencionamos el Códice Laud y el Magliabecchiano con la temática funeraria del perro psicopompo. Adicionalmente, en el Códice Borbónico (lámina 16) aparece Xólotl acompañando al Sol poniente durante la noche, con cabeza de perro y un cuchillo de sacrificio en la boca (símbolo de muerte). En el Calendario mexica, el día Itzcuintli (perro) tiene como patrono a Mictlantecuhtli, reforzando la asociación iconográfica entre el can y el inframundo. Por otro lado, el Códice Madrid (maya) muestra a un perro llevando una antorcha – mito del can que trae el fuego a la humanidad. Estas fuentes pictóricas actúan como “ventanas” al pensamiento indígena, corroborando que el perro era un símbolo multiuso: ligado a la muerte, al fuego, a la protección nocturna y a la salud.
-
Crónicas de conquistadores y frailes: Los primeros europeos en llegar notaron de inmediato la singularidad de los xoloitzcuintles. Cristóbal Colón en sus escritos mencionó la presencia de “perros mudos” en las islas del Caribe, refiriéndose a ejemplares similares a los xolos. En la Nueva España, misioneros como Sahagún, Motolinía y Durán registraron costumbres indígenas relacionadas con los perros. Sahagún, por ejemplo, detalló las razas locales: perros con pelo, sin pelo (xoloitzcuintli) y pequeños techichi que no ladraban. Describió que los mexicas “los cubrían con mantas para dormir”, anotando también el uso alimenticio ritual de algunos (pues los xolos, además de sagrados, eran parte de la dieta ceremonial). Las Relaciones geográficas de Yucatán mencionan igualmente a los “perros naturales que no tienen pelo y no ladran” causando asombro a los españoles. Varios cronistas atestiguaron la práctica de enterrar perros con los muertos y narraron la leyenda de Xólotl regalando el primer xoloitzcuintle a la humanidad como guía (versión recogida por Fray Diego Durán y otras fuentes tempranas). En suma, las fuentes históricas escritas confirman lo que el registro arqueológico muestra: el xoloitzcuintle ocupaba un lugar destacado en la vida ritual de los antiguos mexicanos, como símbolo religioso, aliado en la muerte y recurso curativo.
Continuidad y legado en la época contemporánea
A pesar de los siglos transcurridos, la figura del xoloitzcuintle continúa presente en la cultura mexicana actual, manteniendo ecos de sus antiguos roles simbólicos, especialmente en comunidades indígenas y en el imaginario colectivo nacional. Etnógrafos han documentado que en pueblos de tradición náhuatl persisten creencias vinculadas a estos perros: se les atribuye, por ejemplo, la capacidad de percibir espíritus y proteger el hogar de energías malignas, muy en línea con el papel de guardián nocturno que tenían en la cosmovisión prehispánica. No es raro escuchar relatos de ancianos sobre xolos que aúllan “viendo” la muerte o que se inquietan ante la presencia de entidades invisibles, alertando a la familia.
De igual modo, el uso terapéutico del xolo no se ha olvidado: en muchas localidades rurales, hasta hoy se permite que el perro se acueste junto a quien padece “el frío” (término tradicional para dolores reumáticos o enfriamiento) para calentarlo. Personas con artritis u otros dolores crónicos suelen afirmar que tener un xoloitzcuintle encima les brinda alivio, corroborando empíricamente la antigua fama del xolo como sanador. Este conocimiento tradicional ha sido objeto de estudios antropológicos que lo catalogan dentro de la medicina doméstica popular, transmitida de generación en generación.
Por otro lado, el xoloitzcuintle ha sido revalorizado como símbolo identitario de México. En 2016, la Ciudad de México declaró oficialmente al xoloitzcuintle Patrimonio Cultural y Símbolo de la capital, reconociendo su profunda raíz histórica. El perro sin pelo mexicano se ha convertido en un embajador cultural: su imagen aparece en pinturas famosas (por ejemplo, Frida Kahlo frecuentemente retrató a sus xolos en sus cuadros), en escultura contemporánea, e incluso en la industria cinematográfica. La exitosa película animada “Coco” (2017) presentó a un carismático xolo llamado Dante que guía a un niño al Mundo de los Muertos, difusión moderna de la leyenda ancestral. Asimismo, cada año durante el Día de Muertos muchas familias incluyen en sus altares una figurita o foto de sus mascotas caninas fallecidas, y en la iconografía popular de esta festividad aparece el xoloitzcuintle como compañero espiritual de los difuntos, reforzando su rol de psicopompo en la memoria cultural.
En ciertas comunidades indígenas, el respeto hacia el xolo llega al punto de evitar hacerles daño o maltratarlos, debido a la creencia de que estos animales tienen una misión divina. Aunque la tenencia del xoloitzcuintle como mascota se había vuelto rara después de la Conquista (los colonizadores casi los extinguieron por su consumo cárnico), en las últimas décadas ha habido un resurgimiento intencionado de la raza. Programas de crianza y difusión (como clubes de Xoloitzcuintli) han reinstaurado poblaciones saludables, y al mismo tiempo rescatan las historias tradicionales asociadas a ellos. Hoy los xolos se exhiben en museos, desfiles folclóricos y eventos culturales para educar sobre su rol histórico. En algunos pueblos, todavía se realizan “ceremonias de agradecimiento” al perro cuando éste muere, dándole sepultura digna “para que siga cuidando del camino” – un emotivo vestigio de la antigua costumbre funeraria.
En resumen, el xoloitzcuintle ha trascendido el tiempo como un símbolo potente de la herencia prehispánica de México. En el pensamiento mexica, sus roles de chamán, psicopompo y curandero no eran compartimentos aislados, sino aspectos entrelazados de una misma esencia sagrada: el xolo era un ser dual capaz de sanar el cuerpo y al mismo tiempo guiar el alma; un compañero terrenal leal y un agente sobrenatural protector. Esa interrelación de funciones —sanar, guiar, mediar— se comprende al recordar que para los nahuas la enfermedad, la muerte y lo espiritual formaban parte de un ciclo integral. El xoloitzcuintle, con su calor viviente y su lealtad incorpórea, supo abarcar todos esos ámbitos. La continuidad de su figura, desde los códices antiguos hasta los altares de Día de Muertos y la investigación etnográfica contemporánea, es testimonio de la vigencia de su leyenda. En el xolo pervive una parte del alma mexica: ese nahual canino que aún hoy nos mira con ojos insondables, como diciendo que está listo para guiarnos y aliviarnos cuando más lo necesitemos, tal como lo ha hecho por milenios.
Referencias principales
-
De la Garza, M. (2014). “El carácter sagrado del xoloitzcuintli entre los nahuas y los mayas”. Arqueología Mexicana Núm. 125, pp. 58-63.
-
De la Garza, M. (2025). “El perro como guía al inframundo”. Arqueología Mexicana Núm. 192 (mayo-junio), pp. 74-75.
-
Sahagún, Fray B. (1576, ed. 1992). Historia General de las Cosas de Nueva España, Lib. III, Apéndice (trad. al castellano).
-
Romey, K. (2017). “En la cultura azteca, este perro mexicano guiaba a las almas al inframundo”. National Geographic en Español, 29 nov 2017.
-
Xólotl (divinidad). (2023). Wikipedia, última actualización 10/2023.
-
Xoloitzcuintle. (2023). Wikipedia, última actualización 09/2023.
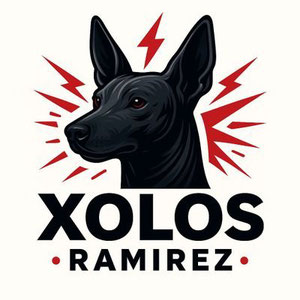




Escribir comentario