
Introducción
El Xoloitzcuintle –también llamado perro sin pelo mexicano o perro azteca– es una raza canina originaria de México, notable por la ausencia congénita de pelo en la mayor parte del cuerpo. Se trata de una de las razas más antiguas de América, con evidencia de su presencia desde épocas prehispánicas.
Su nombre proviene del náhuatl Xólotl (una deidad asociada con el ocaso y la muerte) e itzcuintli (perro). En la cosmología mexica, los xoloitzcuintles eran considerados guías espirituales de las almas en su viaje al Mictlán, el inframundo. Más allá de su importancia cultural, el Xoloitzcuintle ha llamado la atención de la ciencia por una mutación genética peculiar que le confiere su apariencia desnuda. En este informe se analizan a profundidad diversos aspectos académicos y científicos de la raza: estudios genéticos sobre el gen FOXI3 (vinculado a la displasia ectodérmica canina), adaptaciones fisiológicas (como la sudoración para termorregular en climas cálidos), la manifestación de dicha displasia en el Xolo en comparación con otras razas, las investigaciones recientes lideradas por instituciones como la UABC (Universidad Autónoma de Baja California) y el Dr. Horacio Almanza, la trascendencia histórica y cultural de este perro en México (y esfuerzos por reconocerlo como patrimonio cultural), así como las controversias internacionales de bienestar animal en torno a la mutación genética y su regulación en países como Alemania. Se proporciona evidencia científica y referencias académicas para sustentar cada tema.
Genética del Xoloitzcuintle: el gen FOXI3 y la displasia ectodérmica
Una característica distintiva del Xoloitzcuintle es su genética: la falta de pelo obedece a una mutación autosómica semidominante en el gen FOXI3 (Forkhead Box I3) localizada en el cromosoma 17. Específicamente, se trata de una duplicación de siete pares de bases al inicio de la secuencia del gen, lo que provoca la síntesis de una proteína FOXI3 truncada o incompleta. La pérdida de función de FOXI3 interfiere con el desarrollo normal de tejidos de origen ectodérmico (como folículos pilosos, dentición y ciertas glándulas), dando lugar al fenotipo característico de displasia ectodérmica canina en estos perros.
El patrón de herencia de esta mutación explica varias peculiaridades reproductivas. Al ser semidominante, un solo alelo mutado basta para que se exprese la falta de pelo (fenotipo heterocigoto). Sin embargo, si un embrión hereda dos copias mutadas de FOXI3 (genotipo homocigoto dominante), el desarrollo es inviable y el cachorro muere in utero (reabsorción embrionaria). Esto implica que todos los Xoloitzcuintles sin pelo son genéticamente heterocigotos para la mutación, mientras que los cachorros que heredan las dos copias normales nacen con pelaje completo (variedad con pelo).
Desde el punto de vista molecular, la mutación en FOXI3 es una pérdida de información que produce un estado de haploinsuficiencia: las células del animal con una sola copia funcional de FOXI3 no logran el nivel completo de señalización requerido para el desarrollo normal de ciertos tejidos. Las consecuencias morfológicas son notorias: piel desnuda (sin pelaje o solo con mechones vestigiales) y ausencia de varios dientes permanentes. En efecto, el Xoloitzcuintle típicamente carece de piezas dentales como premolares y a menudo caninos o incisivos, aunque conserva los molares funcionales. Este cuadro genético-patológico se encuadra dentro de la displasia ectodérmica canina, una genodermatosis congénita equivalente a ciertos síndromes de displasia ectodérmica en humanos. Se estima que la mutación FOXI3 surgió hace milenios de forma espontánea (posiblemente alrededor de 3,700 años atrás), lo que concuerda con la larga historia arqueológica de perros sin pelo en Mesoamérica.
Adaptaciones fisiológicas: glándulas sudoríparas y termorregulación
Una pregunta interesante es cómo estos perros desnudos manejan su temperatura corporal en ausencia de pelaje. En la mayoría de los perros domésticos, la principal vía de termorregulación es el jadeo (evaporación por las vías respiratorias) y, en menor medida, la sudoración a través de las almohadillas plantares. Los Xoloitzcuintles, sin embargo, presentan adaptaciones fisiológicas peculiares asociadas a su mutación. Observaciones empíricas indican que sí sudan por la piel: criadores han notado que estos perros llegan a transpirar en el cuerpo, algo inusual en los caninos comunes. Estudios realizados por el Dr. Horacio Almanza (genetista de la UABC) describen que el Xoloitzcuintle posee glándulas sudoríparas distribuidas por todo el tegumento corporal, especialmente en zonas como pecho, axilas y abdomen.
Esta característica permitiría una disipación directa del calor a través de la evaporación del sudor en la piel, funcionando de manera análoga a la termorregulación en los humanos.
La carencia de pelo en sí misma es una ventaja en climas cálidos: elimina la barrera de aislamiento térmico, facilitando la pérdida de calor por radiación y convección. De hecho, se ha propuesto que la presión de selección ambiental en regiones tropicales contribuyó a la preservación de la mutación FOXI3. Según Almanza y colegas, durante un periodo cálido del Holoceno (hace ~3 mil años, con temperaturas globales ~2°C superiores a las actuales), “la mejor manera de adaptarse al hábitat tropical del Xolo era perder el pelo y sudar, para evitar el golpe de calor”. En otras palabras, los antepasados de los Xoloitzcuintles habrían obtenido un beneficio de supervivencia al estar desnudos y sudar, manteniéndose más frescos que sus contrapartes con pelaje.
Cabe señalar que, desde un punto de vista histológico, la displasia ectodérmica también afecta las glándulas cutáneas. Un estudio dermatopatológico reportó en la piel de Xoloitzcuintles una epidermis adelgazada y disminución en el número de glándulas sudoríparas con respecto a perros normales. Esto sugiere que el número total de glándulas ecrinas puede ser menor, producto del trastorno del desarrollo ectodérmico. No obstante, las glándulas que sí se desarrollan en estos perros son funcionales y, al no haber pelaje, su secreción puede evaporarse libremente. El resultado neto es que los Xolos pueden regular su temperatura corporal eficazmente, combinando jadeo y sudoración corporal. Por supuesto, la falta de pelo conlleva otros cuidados fisiológicos: su piel está más expuesta a lesiones, picaduras de insectos y radiación solar, por lo que suelen requerir protección contra el sol (bloqueadores) y humectación para prevenir resequedad, alergias o infecciones dermatológicas.
En suma, el Xoloitzcuintle muestra un equilibrio adaptativo único: tolera bien el calor gracias a la sudoración y ausencia de pelaje, pero a cambio es más sensible a factores externos y demanda cuidados dermatológicos especiales.
Manifestaciones de la displasia ectodérmica: comparación con otras razas
La displasia ectodérmica canina causada por la mutación FOXI3 se manifiesta de forma consistente en las distintas razas sin pelo. Los Xoloitzcuintles, al igual que los Perros sin Pelo del Perú y los Crestados Chinos, presentan la combinación de alopecia congénita (ausencia casi total de pelo) y dentición incompleta.
En todos estos casos, los perros nacen con la piel prácticamente desnuda (aunque típicamente retienen pequeños mechones de pelo en la frente, cola o pies) y carecen de ciertas piezas dentales permanentes. Estudios odontológicos han detallado que los perros sin pelo suelen no desarrollar muchos de sus incisivos, caninos y premolares, mientras que los molares sí erupcionan normalmente. La cantidad y tipo de dientes ausentes puede variar entre individuos –por ejemplo, algunos Xolos conservan los caninos, otros no– pero nunca hay ausencia de molares funcionales.
Esta dentición reducida les confiere una apariencia singular (a menudo la lengua asoma por la boca debido a la falta de dientes que la contengan). Sin embargo, los Xoloitzcuintles logran alimentarse adecuadamente con sus dientes restantes, adaptándose a dietas blandas o al consumo de croquetas con normalidad, ya que su mordida no requiere desgarrar presas como lo haría un lobo. De hecho, han sobrevivido así por milenios, lo que indica que esta “malformación” dental no compromete seriamente su bienestar en condiciones domésticas.
Comparativamente, otras formas de displasia ectodérmica en animales (y humanos) pueden tener consecuencias más severas. En humanos, por ejemplo, la displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X (mutaciones en el gen EDA o NEMO) causa hipohidrosis (incapacidad para sudar), piel muy seca, cabello y cejas escasas, y dientes con formas cónicas. Estos síntomas contrastan con la versión canina autosómica dominante (FOXI3), en la cual los perros sin pelo sí pueden sudar y la alteración se centra en pelo y dientes.
Es decir, a diferencia de la ED humana donde la termorregulación puede estar gravemente afectada, los Xoloitzcuintles mantienen una fisiología prácticamente normal salvo por la apariencia externa. Esto refuerza que la condición del Xoloitzcuintle es una displasia ectodérmica específica ligada al gen FOXI3, mientras que la mera ausencia de pelo puede tener bases genéticas diferentes en otros casos.
Un aspecto interesante es que esta peculiaridad genética ha permitido a los científicos identificar restos arqueológicos de perros sin pelo. Dado que los tejidos blandos no se conservan en enterramientos antiguos, los arqueólogos distinguen los esqueletos de Xoloitzcuintles por su dentadura característica: quijadas con menos premolares que las de un perro común. Así, la displasia ectodérmica del Xolo ha dejado huella en el registro fósil, facilitando la identificación de esta raza en culturas prehispánicas.
Investigaciones académicas recientes (UABC, UNAM y colaboraciones)
En años recientes, el Xoloitzcuintle ha sido objeto de estudios científicos multidisciplinarios que combinan genética, biología molecular y antropología. Destaca el trabajo liderado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en coordinación con otras instituciones nacionales e internacionales. El Dr. Horacio Almanza, investigador y genetista de la UABC, coordinó un estudio de caracterización genética de la raza que se extendió por dos años. En este proyecto participaron, además de la UABC, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Sonora y la Universidad Complutense de Madrid, entre otras, conformando un equipo interdisciplinario.
El estudio recopiló muestras biológicas (ADN) de Xoloitzcuintles provenientes de diversas regiones de México –incluyendo Baja California (noroeste), Colima (occidente), Yucatán (sureste) y el entonces Distrito Federal (centro)– con el fin de analizar la variabilidad genética poblacional de la raza. Esta amplia muestra geográfica permitió evaluar cuán homogénea o diversa es la base genética del Xolo a nivel nacional, y detectar posibles subpoblaciones o líneas genealógicas regionales. Adicionalmente, los investigadores incorporaron evidencia arqueogenética: lograron obtener ADN de un resto fósil (fragmento óseo) de un perro prehispánico encontrado en Zacapu, Michoacán, con una antigüedad estimada de ~1,200 años. Con apoyo de la UNAM, se analizó este ADN antiguo para compararlo con los perros modernos, buscando continuidad genética.
Los resultados preliminares de la investigación fueron presentados en 2014 en Tijuana, BC, bajo el título “Xoloitzcuintles: caracterización genética, resultados”. Si bien muchos detalles técnicos permanecen en proceso de publicación, los hallazgos reportados por Almanza indican que las características genéticas actuales de los Xoloitzcuintles son muy semejantes a las presentes hace más de un milenio. En palabras del investigador, un perro xoloitzcuintle de hace 1200 años comparte rasgos genéticos “muy similares” a los identificados en perros muestreados en varias regiones de México hoy día. Esto sugiere una notable continuidad y pureza genética a través del tiempo, respaldando la idea de que la raza ha sido endémica de Mesoamérica desde la época precolombina. Asimismo, el estudio confirmó formalmente la existencia de las tres variedades de tamaño dentro de la raza (estándar, mediana y miniatura), algo ya conocido empíricamente y descrito en los estándares, pero ahora sustentado genéticamente.
El propósito central de estas investigaciones ha sido preservar la raza original y documentar científicamente sus rasgos únicos. Almanza y sus colegas buscan diferenciar al Xoloitzcuintle “auténtico” de posibles mestizajes o cruces recientes que han surgido fuera de México.
Esto motivó al equipo mexicano a establecer criterios genéticos claros para la raza, identificando marcadores heredados de sus ancestros milenarios. Los resultados de estos estudios proporcionan un sustento científico para iniciativas de conservación y registro genealógico, asegurando que los Xoloitzcuintles actuales conserven las mismas señas genéticas que aquellos que acompañaron a las culturas prehispánicas. En suma, la academia mexicana ha sentado bases sólidas para entender y proteger al Xoloitzcuintle desde la genética de poblaciones hasta su contexto evolutivo e histórico.
Importancia cultural e histórica en México
El Xoloitzcuintle posee una significación cultural profunda en México, remontándose a las civilizaciones precolombinas. En la mitología mexica, estos perros estaban estrechamente vinculados al dios Xólotl y al tránsito de las almas. Era costumbre enterrar a los difuntos con un perro Xoloitzcuintle para que actuara como guía en el más allá, ayudando al alma a cruzar los ríos del inframundo. Hallazgos arqueológicos en tumbas de Colima (Occidente de México) han descubierto esculturas cerámicas de perros sin pelo, confirmando su presencia simbólica desde al menos el periodo preclásico. Además de su papel espiritual, se sabe que los Xoloitzcuintles fueron utilizados como fuente de alimento ritual en ciertas festividades. Crónicas históricas y estudios antropológicos señalan que estos perros eran sacrificados y preparados en banquetes ceremoniales entre los mexicas, considerándose un manjar reservado a ocasiones especiales.
Tras la Conquista española en el siglo XVI, la población de Xoloitzcuintles declinó drásticamente. La introducción de nuevos perros europeos, el desprecio hacia las tradiciones indígenas (que llevó a prohibir sacrificios) y el consumo desmedido hicieron que la raza estuviera al borde de la extinción. Para finales del siglo XIX, encontrar ejemplares puros era muy difícil. Afortunadamente, en el siglo XX algunas figuras prominentes de la cultura y las artes mexicanas se dieron a la tarea de rescatar y promover al Xoloitzcuintle. Artistas como Frida Kahlo (quien tuvo una xoloitzcuintle llamada “Güera Chabela”), Diego Rivera, Dolores Olmedo, Rufino Tamayo, entre otros, criaron y exhibieron a estos perros, integrándolos en obras de arte y convirtiéndolos en símbolos del patrimonio nacional. Por ejemplo, en los famosos murales de Diego Rivera en la Ciudad de México aparecen representaciones del Xoloitzcuintle, destacando su lugar en la identidad mexicana. Gracias a tales esfuerzos, la raza logró recuperarse; en 1956 fue oficialmente reconocida por la Federación Canófila Mexicana (FCM) y posteriormente por la Federación Cinológica Internacional (FCI).
En la actualidad, el Xoloitzcuintle es ampliamente reconocido como símbolo de la cultura mexicana. En 2016, el gobierno de la Ciudad de México lo declaró formalmente “patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad”, reconociendo su valor histórico y su vínculo con la identidad capitalina.
A nivel internacional, México ha buscado la distinción del Xoloitzcuintle como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. En 2014, tras culminar el estudio genético antes mencionado, el Dr. Horacio Almanza anunció que presentaría la documentación a representantes de UNESCO para respaldar la candidatura de la raza como tesoro cultural mexicano. Para esta postulación se reunieron evidencias científicas, históricas y antropológicas que demuestran la singularidad y antigüedad del Xolo en México. Aunque hasta la fecha dicha declaratoria internacional no se ha concretado, el simple intento refleja la importancia simbólica que el Xoloitzcuintle tiene para el país.
En el imaginario popular, el Xoloitzcuintle encarna la conexión entre el México ancestral y el moderno. Su figura apareció internacionalmente en la película animada “Coco” (Disney-Pixar, 2017) personificada en “Dante”, el perro compañero del protagonista, lo que difundió la imagen del Xolo a audiencias globales. Hoy en día, tener un Xoloitzcuintle es visto como motivo de orgullo.
En síntesis, el Xoloitzcuintle no es solo un perro; es un patrimonio biocultural vivo. Su presencia continua desde tiempos prehispánicos, su rol en la cosmovisión indígena, su casi desaparición y renacimiento, y su consagración como símbolo nacional, lo convierten en un caso excepcional donde la biología y la cultura convergen.
Conclusiones
El Xoloitzcuintle, tesoro viviente de México, entrelaza en su figura la ciencia y la cultura. Genéticamente, ha brindado un modelo para estudiar una mutación de impacto mayor (FOXI3) responsable de la displasia ectodérmica que redefine su apariencia sin mermar seriamente su funcionalidad. Fisiológicamente, ha demostrado adaptaciones particulares –como la sudoración cutánea– que le permitieron prosperar en climas cálidos donde otros caninos hubieran sufrido.
Históricamente, ha acompañado al pueblo mexicano por milenios, desde las ceremonias del inframundo hasta los hogares contemporáneos, sobreviviendo a la conquista y resurgiendo como símbolo de identidad nacional. Académicamente, recientes investigaciones colaborativas han ratificado su antigüedad y pureza genética, proporcionando datos valiosos para su conservación.
Frente a las controversias modernas sobre su cría, el Xoloitzcuintle nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y las razas que ha domesticado. ¿Cómo valorar un patrimonio biológico que surgió de una mutación inusual? La evidencia sugiere que la existencia continuada del Xolo ha sido posible gracias a un equilibrio entre su genética y los cuidados humano.
En conclusión, el Xoloitzcuintle representa un caso excepcional de coevolución cultural y biológica. Estudiarlo a fondo –en sus genes, su fisiología, su historia y su situación actual– no solo enriquece nuestro conocimiento sobre genética canina y adaptaciones animales, sino que también refuerza la valoración de la biodiversidad domesticada como parte integral del patrimonio cultural de la humanidad.
Referencias:
-
Chávez, A. et al. “El Xoloitzcuintle y la piel.” Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica 11(4): 210-217, 2013.
-
Dreger, D. L. et al. “A Mutation in Hairless Dogs Implicates FOXI3 in Ectodermal Development.” Science 321(5895): 1462, 2008.
-
Gómez, G. “La genética de ser perro pelón y tener pelo.” Revista Persea, 18 junio 2020.
-
Sánchez, K. “Propone Hank que Xoloitzcuintle sea patrimonio.” Milenio Noticias, 20 julio 2014.
-
Lizárraga, M. A. “México busca que el Xoloitzcuintle sea patrimonio de la humanidad.” Notimex/EntreVeredas, 27 octubre 2015.
-
Kroiss, P. J. “Se sospecha falsamente de perros ancestrales y raros (perros desnudos y bienestar animal).” Zoos Media, 22 diciembre 2022.
-
López, F. R. “Polémica en Alemania por ley que restringe la cría de perros con características extremas.” Animals Health, 1 abril 2024.
-
Wikipedia, “Xoloitzcuintle” (versión en español, última actualización 2023). (declaratoria patrimonio CDMX) (descripción general).
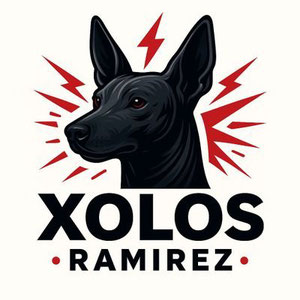
Escribir comentario