Representaciones prehispánicas en códices, cerámica y esculturas
Las culturas mesoamericanas dejaron abundantes representaciones de perros en arte prehispánico, revelando variaciones en color y complexión asociadas al xoloitzcuintle. En la región de Occidente (Colima, México), se han hallado centenares de figuras cerámicas de perros rojos depositadas en tumbas y ofrendas. Estas esculturas –muchas de ellas recipientes con forma de perro– fueron modeladas cuidadosamente y pulidas con engobe rojo, posiblemente aludiendo a un can de piel rojiza.
Un relato mítico recoge que un perro de color rojo o amarillo era el encargado de ayudar al difunto a cruzar el río del inframundo, mientras que un perro blanco rehusaría ensuciarse y uno negro estaría cansado por haber hecho el viaje antes. Por ello se valoraban los perros rojizos en vida y aparecen con frecuencia en las tumbas precolombinas, como compañeros para el más allá. Muchas de estas efigies caninas muestran rasgos estilizados: algunas representan perros extremadamente flacos o “esqueléticos” (vinculados quizá al inframundo), mientras otras –como la de la imagen– muestran perros rollizos y de aspecto amigable, posiblemente reflejando la práctica de cebarlos para alimento. De hecho, los perros eran parte de la dieta en el México antiguo, y la gordura del animal se apreciaba con fines culinarios.
En el centro de México, las fuentes pictográficas y escultóricas también evidencian distintos colores y tamaños de perros. En los códices mexicas, el glifo o imagen de un itzcuintli (perro) suele representarse con el cuerpo o cabeza de un perro blanco con manchas negras y orejas oscuras, visto de perfil. Esta convención iconográfica –observada por ejemplo en el Códice Mendoza– sugiere que los tlacuilos (pintores de códices) generalmente simbolizaban al perro con un pelaje manchado en blanco y negro, quizás para distinguirlo claramente del fondo. Adicionalmente, esculturas y estatuillas de época Azteca retratan perros de tamaño mediano con rasgos realistas. Una escultura en piedra del Museo Nacional de Antropología muestra un can sentado de orejas erguidas, mientras vasijas zoomorfas de Teotihuacan (Periodo Clásico) representan perros de piel lisa y sin pelo. Estas últimas se han interpretado como posibles indicios tempranos del perro desnudo (xoloitzcuintle) en la iconografía teotihuacana, aunque la confirmación arqueológica vía restos óseos de dicha variedad en Teotihuacan aún es esquiva.
Por su parte, Fray Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, documentó la diversidad de los perros indígenas en su Historia General (Códice Florentino). Según los informantes nahuas de Sahagún, “los perros de esta tierra tienen cinco nombres: chichi, itzcuintli, xochiocóyotl, tetlamin y teuízotl. Son de diversos colores: hay unos negros, otros blancos, otros cenicientos (gris), otros burós (pardo), otros castaños oscuros, otros morenos, otros pardos y otros manchados”. Esta lista temprana confirma que existía una amplia gama de colores de pelaje en los perros mesoamericanos, desde el negro y el blanco hasta tonos grises, cafés y moteados. Además, Sahagún describió una variedad peculiar que apenas tenía pelo: “Otros perrillos criaban que llamaban Xoloitzcuintle que apenitas ningún pelo tenían, y de noche los abrigaban con mantas para dormir”.
Sobre el origen de su desnudez, afirmaba que “nacen sin pelo en los pueblos de Teotlixco y Toztlan”, indicando la creencia de linajes locales de perros naturalmente lampiños. El registro de Sahagún confirma la presencia de xoloitzcuintles sin pelo en la época prehispánica tardía, reconocidos como una variedad distinta que requería cuidados especiales (como abrigarlos por la noche debido a su falta de pelaje).
Evidencia arqueozoológica y genética de la diversidad del xoloitzcuintle
Restos óseos y análisis genéticos han aportado información científica sobre las tallas y características físicas de los perros prehispánicos, incluyendo al xoloitzcuintle. Estudios arqueozoológicos de huesos de perros en sitios mesoamericanos indican una variabilidad morfológica considerable. Por ejemplo, se han identificado cráneos y mandíbulas con ausencia congénita de piezas dentales, en particular premolares, rasgo asociado a la condición de perro desnudo (que suele presentar dentición incompleta). En un sitio del Epiclásico en Tizayuca, en el Altiplano Central, se recuperaron ocho esqueletos de perro (fechados entre ~1620 y 370 años AP) que exhiben anomalías dentales severas –dientes faltantes o deformes– típicas de la Displasia Ectodérmica Canina que caracteriza a los xoloitzcuintles. Esto sugiere fuertemente la presencia de perros sin pelo antes de la Conquista. De hecho, aunque las pruebas de ADN antiguo para detectar directamente la mutación genética de la desnudez (gen FOXI3) no tuvieron éxito en esos restos, la combinación de datos morfológicos y contexto indica que los perros sin pelo ya existían en México prehispánico.
Por otro lado, la estatura de los perros precolombinos típicos era moderada: con base en medidas óseas, se ha estimado una alzada promedio de 45 a 50 cm a la cruz en ejemplares del Periodo Clásico. Esto equivale a un perro mediano, congruente con la talla de muchas esculturas y restos –aunque sabemos por descripciones históricas que también había perros más pequeños (como el tlalchichi o techichi) usados como animal de compañía y alimento–.
En suma, la evidencia osteológica apunta a dos categorías generales de perro en Mesoamérica: unos de talla mediana (~50 cm, posiblemente antecesores del xoloitzcuintle estándar) y otros más pequeños de patas cortas (como los techichi “perros mudos” criados para comer).
Los estudios de ADN antiguo complementan este panorama. Análisis de secuencias mitocondriales en perros prehispánicos del centro de México revelan una alta diversidad genética y continuidad poblacional durante más de un milenio. En Tizayuca, por ejemplo, se identificaron cuatro haplotipos distintos de ADNmt entre los perros analizados, con linajes presentes desde el Clásico hasta el Postclásico tardío, lo que sugiere una población canina estable en la región a través del tiempo. Comparado con otras partes de América donde la diversidad canina antigua es muy baja (evidencia de cuellos de botella por domesticación intensiva o introducción limitada), la Cuenca de México mostraba una sorprendente variedad genética en sus perros precolombinos. Este acervo diverso podría explicarse por la selección para múltiples morfotipos (p. ej. perros de caza, de compañía, sin pelo, etc.) y por intercambios continuos de ejemplares entre distintas regiones culturales de Mesoamérica.
De hecho, intercambios a larga distancia pudieron ocurrir: ciertos haplotipos mesoamericanos muestran afinidad con perros antiguos de Sudamérica, apuntando a posibles movimientos de perros (incluyendo quizás los “pelones”) entre México y los Andes en épocas prehispánicas.
Sin embargo, la llegada de los europeos en el siglo XVI alteró drásticamente la demografía canina en América. Estudios genómicos recientes indican que tras el contacto, los perros nativos fueron en gran medida reemplazados o cruzados con perros euroasiáticos, diluyendo su distintivo linaje genético original. Un análisis de ADN nuclear completo sugiere que los perros domésticos llegaron a Norteamérica hace unos 10,000 años aislándose evolutivamente durante milenios, pero tras la Conquista fueron prácticamente absorbidos por las razas del Viejo Mundo.
Estudios históricos: percepción de las variantes del xoloitzcuintle
Las crónicas y documentos de la época colonial brindan valiosos testimonios sobre cómo se percibían y utilizaban las distintas variantes de perros indígenas, incluidos los xoloitzcuintles lampiños y otros tipos. Ya mencionamos el registro de Sahagún sobre los “perros pelones” abrigados con mantas. Otros cronistas españoles clasificaron los perros mesoamericanos en varios tipos. El naturalista Francisco Hernández (1570-1577), enviado a Nueva España, describió tres géneros de perros americanos distintos a los europeos: “El primero, llamado Xoloitzcuintli, supera a los otros en tamaño (por lo general más de tres codos de alto) y tiene la peculiaridad de no estar cubierto de pelo sino solo de una piel suave y lisa manchada de leonado y azul”. Esta observación destaca al xoloitzcuintle como un perro grande y sin pelo, de piel moteada en tonos azulados y leonados, confirmando su existencia en el siglo XVI y su apariencia inusual para los europeos. Hernández prosigue describiendo un segundo tipo parecido a un maltés, pequeño, manchado de varios colores y con una joroba (al que llamaban mechóacanense, por la provincia de Michoacán). Y un tercero llamado tlalchichi, “semejante a los perros chicos de nuestra tierra, de mal aspecto, en lo demás parecido a los comunes”. Es decir, reconoció un perro enano o criollo (tlalchichi/techichi) de apariencia tosca. Estas descripciones reflejan que los españoles notaron diferencias de tamaño y morfología: desde el xoloitzcuintle grande y desnudo, pasando por perros medianos jorobados o deformes, hasta pequeños perros nativos similares a un chihuahua primitivo.
Aunque la precisión zoológica de estas crónicas no es absoluta (podría haber confusión con otros animales), sí evidencian la impresión que causó el perro pelón mexicano en los naturalistas: Hernández incluso destaca su piel lisa y la ausencia de pelo como algo notable.
En cuanto al uso y la valoración de estas variantes, las fuentes coloniales sugieren percepciones contrastantes. Por un lado, los indígenas mesoamericanos aprovechaban a los perros como alimento en ocasiones especiales. Sahagún y otros relatan que en banquetes aztecas se servían numerosos perros cebados junto con guajolotes: “en los convites de los mercaderes podía haber 80–100 guajolotes y 20–40 perros servidos como comida”. Sin embargo, la carne de perro se consideraba de menor estima que la de pavo –cuando se cocinaban juntos, la de perro se colocaba debajo en el plato, posiblemente por considerarla inferior–. Fray Bernardino de Sahagún menciona que los mexicas criaban “perros mudos” especialmente para comer, llamados itzcuintli o techichi, que eran pequeños y no ladraban. El jesuita Francisco Javier Clavijero, escribiendo hacia 1780, señala que el techichi (al que también llama aleó) “era un perrito de aspecto triste, mudo (no ladraba ni aullaba), cuya carne era comestible; a la llegada de los españoles fue tan sobreexplotado que quedó extinguido”.
Esto confirma que la variedad pequeña con pelo (techichi) prácticamente desapareció bajo la dominación colonial, debido a la caza y consumo desmedido fomentado por los nuevos colonos. Por otro lado, el xoloitzcuintle pelón, asociado a rituales paganos y creencias indígenas (como guiar almas en el inframundo), enfrentó la desaprobación de los españoles. Los conquistadores veían a estos perros con recelo por su vínculo con prácticas religiosas nativas; cronistas como Oviedo y Sahagún los mencionan pero es notable que los españoles no fomentaron su cría. De hecho, se documenta que el consumo de perros por los europeos recién llegados, junto con la introducción de perros traídos de España que se cruzaron con los locales, “casi llevó a la raza al borde de la extinción” en las décadas posteriores a la Conquista. La mezcla con razas europeas desplazó genéticamente a los perros nativos: para el siglo XIX, ejemplares “puramente indígenas” eran raros, subsistiendo solo en zonas apartadas y rurales.
A pesar de ello, el xoloitzcuintle logró perdurar en ciertos rincones de México, conservado por comunidades que mantuvieron la tradición. Hacia fines del siglo XIX hubo intentos aislados de reconocer la raza: en 1887 se registró en el American Kennel Club (AKC) un ejemplar importado de México llamado “Mee Too”, el primer xolo reconocido formalmente. No obstante, la población era tan reducida que la raza no prosperó en círculos caninos formales durante décadas.
Afortunadamente, en México surgió un renovado interés por esta raza ancestral durante el auge del nacionalismo posrevolucionario (ca. 1920–1950). Intelectuales y artistas de la talla de Diego Rivera y Frida Kahlo abrazaron al xoloitzcuintle como símbolo del patrimonio prehispánico; se les fotografió y pintó a menudo acompañados de sus perros sin pelo, revalorizando su imagen ante la sociedad. Esta tendencia llevó a acciones concretas para “resucitar” la raza: en la década de 1950, la Federación Canófila Mexicana (FCM) y aficionados organizaron expediciones a regiones remotas (como pueblos de Guerrero y Oaxaca) en busca de xolos auténticos sobrevivientes. Se lograron reunir unos 10 ejemplares fundadores, que fueron el pilar para relanzar un programa de cría y preservación de la raza.
Gracias a estos esfuerzos, el xoloitzcuintle fue ganando de nuevo reconocimiento. La FCM impulsó su registro y la elaboración de un estándar oficial, mientras que clubes especializados –como el Xoloitzcuintle Club of America (fundado en 1986)– trabajaron para que la raza recuperara su lugar en el AKC. Finalmente, tras más de medio siglo de estar ausente, el AKC reinstauró formalmente al Xoloitzcuintli en 2011 como raza reconocida en concursos. Paralelamente, en México el xoloitzcuintle se ha elevado a un estatus emblemático: hoy es ampliamente considerado el perro nacional de México, un ícono viviente de la identidad indígena y mestiza. Su popularidad incluso trascendió fronteras con la película animada “Coco” (Disney-Pixar, 2017), donde un simpático xolo llamado Dante acompaña al protagonista, difundiendo mundialmente la imagen de esta raza única.
La raza moderna: estándares, tamaños y diversidad actual
El xoloitzcuintle contemporáneo se cría bajo lineamientos formales de estándares raciales, que reflejan tanto su herencia histórica como consideraciones zootécnicas modernas. En 1956 la FCM adoptó el nombre náhuatl Xoloitzcuintle para la raza y, junto con la Federación Cinológica Internacional (FCI), estableció parámetros para su crianza. Actualmente se reconocen dos variedades de pelaje –desnudo y con pelo– y tres tallas oficiales para machos y hembras. De acuerdo con el estándar FCI (Grupo 5, Spitz y tipo primitivo), las tres variedades de tamaño del xoloitzcuintle son:
-
Estándar: de 46 a 55 cm de altura a la cruz (se aceptan hasta 60 cm en ejemplares excepcionales). Corresponde a perros medianos, de constitución robusta pero ágiles, tradicionalmente usados como guardianes o para cacería menor. Esta talla estándar se considera la más cercana en proporciones al perro prehispánico común (recordemos la alzada ~50 cm estimada por la arqueozoología).
-
Intermedia o mediana: de 36 a 45 cm de altura. Esta categoría fue añadida en 1998; antes solo se reconocían “estándar” y “miniatura”. Surgió porque muchos ejemplares criados a finales del siglo XX no encajaban estrictamente en una de las dos tallas originales. La FCI aprobó en 1998 dividir la raza en tres tamaños, asignando a la variedad intermedia un rol similar al estándar (perros funcionales, de guarda).
-
Miniatura (a veces llamada toy): de 25 a 35 cm de altura a la cruz. Son los xolos pequeños, tradicionalmente tenidos como animales de compañía o de interior. En el pasado prehispánico ya se distinguía una raza pequeña (techichi) probablemente equivalente en tamaño, aunque aquella era con pelo. La variedad miniatura moderna proviene de seleccionar los ejemplares más diminutos; antaño coexistía con la estándar, pero se oficializó como categoría separada en tiempos recientes. A partir de 1998, la FCI reconoce a los miniatura como perros de compañía dentro de la raza.
En cuanto al pelaje, el estándar internacional acepta al xoloitzcuintle desnudo y al xoloitzcuintle con pelo. Ambos nacen en las mismas camadas debido a la genética (el alelo dominante H produce la desnudez y, cuando un cachorro hereda dos alelos recesivos hh, resulta en un ejemplar con pelaje completo). El variedad sin pelo se caracteriza por piel lisa y suave, pudiendo presentar un mechón de pelos cortos en la frente, nuca, punta de la cola y patas. Por su mutación, suele faltarle algunos dientes (premolares), lo cual no es penalizado en exposiciones por ser rasgo ligado al gen de desnudez. La variedad con pelo tiene un manto corto y denso en todo el cuerpo; genéticamente es el tipo original (sin la mutación) y presenta dentadura completa.
Si bien la FCI y AKC la aceptan como parte de la raza, en México la FCM busca enfocarse en la conservación del tipo lampiño tradicional.
Otro aspecto notable son los colores de la piel y pelaje. El estándar FCI prefiere colores oscuros y uniformes en los xoloitzcuintles. Las tonalidades pueden variar desde negro, gris oscuro (pizarra), azulado o grisáceo, hasta rojizo, hígado, bronce o rubio. Se permiten ejemplares manchados o pintos, es decir, con áreas de distinto color, incluyendo manchas blancas en el cuerpo. De hecho, no es raro ver xolos negros con pechos o pies blancos, o grises con motas rosadas al nacer que oscurecen con la edad.
Como se ve, la diversidad de colores en el xoloitzcuintle actual refleja en gran medida la variedad descrita en la época prehispánica, con preferencia por tonos oscuros que quizás conferían cierta ventaja frente al sol intenso.
El estándar penaliza únicamente extremos como el albinismo (despigmentación total) por razones de salud.
En términos de salud genética y población actual, el xoloitzcuintle continúa siendo una raza relativamente rara pero en crecimiento sostenido. Los esfuerzos de rescate en los años 50 sentaron una base pequeña (apenas diez reproductores principales), lo que significa que la variabilidad genética podría haberse visto reducida. Sin embargo, criadores y clubes han trabajado para evitar cuellos de botella genéticos, cruzando líneas de sangre de distintos orígenes geográficos dentro de México. Estudios recientes encontraron que, a pesar de la reducción histórica, los xolos actuales aún muestran una diversidad alélica comparable a la de otras razas puras de tamaño similar.
Asimismo, rasgos ancestrales como la temperatura corporal elevada y la ausencia de pelo se mantienen; muchos propietarios contemporáneos atestiguan las propiedades “terapéuticas” atribuidas tradicionalmente a estos perros (usados como “bolsas de agua caliente” para aliviar dolores musculares y articulares). En la actualidad, la raza goza de reconocimiento oficial global: la FCI la tiene listada (No. 234) desde mediados del siglo XX, el AKC la incluyó en su grupo Non-Sporting desde 2011, y clubes caninos de numerosos países cuentan con ejemplares de xoloitzcuintle.
En conclusión, el xoloitzcuintle ha pasado de ser un compañero espiritual en las tumbas prehispánicas, con variados colores y tamaños plasmados en códices y cerámica, a casi extinguirse por la colonización, para resurgir en la era moderna como símbolo viviente del México antiguo y su rica biodiversidad cultural. Hoy, sus tres tallas reconocidas (miniatura, intermedia y estándar) y su gama de colores legítimos son testimonio de la continuidad y cambio que esta raza ha experimentado a través de los siglos. La ciencia confirma su antigüedad y singularidad –desde los genes ancestrales hasta las figurillas de barro–, mientras que los criadores y amantes del xoloitzcuintle aseguran que este perro mexicano, desnudo pero noble, siga andando con orgullo tanto en los hogares como en la historia.
Referencias: Los datos presentados se basan en fuentes arqueológicas, históricas y científicas, incluyendo el Códice Florentino registrado por Sahagún, crónicas coloniales (Hernández, Clavijero), estudios arqueogenéticos recientes, descripciones museográficas de arte precolombino, y estándares oficiales de la FCM/FCI, entre otros. Cada cita específica está identificada en el texto para respaldar con evidencia cada afirmación realizada.
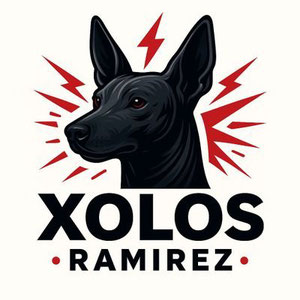

Escribir comentario