
Introducción
El xoloitzcuintle es un perro sin pelo originario de México, con miles de años de historia. En las culturas mesoamericanas prehispánicas (mexica, maya, mixteca, entre otras) este can ocupó un lugar importante en la vida cotidiana, la cosmovisión religiosa y el arte. Las evidencias arqueológicas –desde códices prehispánicos hasta esculturas de cerámica– muestran al xoloitzcuintle como compañero del ser humano, guía espiritual de los difuntos y símbolo con profundas connotaciones míticas. A continuación, exploraremos cómo era visualmente representado el xoloitzcuintle en los códices y el arte tradicional mesoamericano, describiendo su forma, color y atributos simbólicos, así como su significado espiritual en esas culturas. Finalmente, examinaremos también su representación en el arte mexicano de los siglos XIX al XXI, en técnicas tradicionales como escultura, cerámica, pintura y grabado, mostrando la continuidad y reinterpretación de este emblemático perro en la cultura visual moderna.
El Xoloitzcuintle en Códices Prehispánicos
En los códices mesoamericanos, el perro (itzcuintli en náhuatl) aparece asociado al calendario sagrado y a deidades del inframundo. Por ejemplo, en los códices mexicas del Grupo Borgia (como el Códice Borgia o Laud) el día Itzcuintli (Perro) es el décimo signo del tonalpohualli (calendario ritual de 260 días). En estos manuscritos pictográficos, el perro suele representarse con la cabeza de perfil, de color claro con manchas oscuras: “por regla general, en los códices encontramos como representación sólo la cabeza, la cual siempre es de un perrillo blanco con manchas negras y ocasionalmente… ejemplar amarillo”. Es decir, lo pintaban con un cuerpo blanquecino o grisáceo, moteado de negro, enfatizando sus rasgos caninos (orejas erectas, hocico abierto mostrando colmillos). Esta convención iconográfica se aprecia en códices mexicas como el Códice Borbónico o Códice Vaticano 3738, donde el glifo de día Itzcuintli tiene un ojo delineado en negro, hocico y lengua rojos, y frecuentemente una mancha oscura alrededor del ojo. Tal esquema de color posiblemente aludía a la variedad de pelaje (o piel) del xoloitzcuintle –que suele ser de tono oscuro o rojizo– y resaltaba su condición de animal sagrado y diferente, casi fantástico, dentro de la iconografía indígena.
En cuanto a su significado espiritual, los códices asocian el signo perro con la muerte y el inframundo. Los sabios mexicas asignaban al día Itzcuintli al dios Mictlantecuhtli, “el señor de la mansión de los muertos”, indicando la relación del perro con el más allá. Se creía que las personas nacidas en día perro tendrían un destino afortunado, valiente y generoso –un buen augurio– gracias a la influencia de este animal protector. Esto muestra la doble faceta simbólica del xoloitzcuintle: por un lado guía de almas en la oscuridad, y por otro proveedor de virtudes y dicha en la vida.
En códices mexicas específicos, encontramos escenas explícitas del xoloitzcuintle cumpliendo su rol de psicopompo (guía de almas). En el Códice Laud (lámina 26) se ilustra al espíritu de un difunto llegando ante Mictlantecuhtli (dios de la muerte) acompañado del espíritu de su perro. En esa imagen, el perro es claramente un xoloitzcuintle, pues salvo un mechón de pelo sobre el lomo (rasgo que a veces poseen estos perros), aparece totalmente pelón. Ambos –hombre y can– llevan ofrendas de papel en las manos (y en el hocico) para entregarlas al señor del inframundo. Esta poderosa escena (ver imagen) confirma la creencia de que el difunto debía ir acompañado de un perro de color bermejo (cafécobrizo) para poder cruzar las pruebas del Mictlán. De hecho, según informantes nahuas del siglo XVI, sólo un xolo de pelaje amarillo-rojizo podía llevar al muerto a través del río del inframundo; un perro blanco rehusaría (“dice: ‘me acabo de lavar’), y uno negro también (“dice: ‘me he manchado’), de modo que sólo el perro de color pardo podía transportarlo. Por ello, al morir alguien se sacrificaba un xoloitzcuintle y se enterraba junto al difunto, para que su alma encontrara al perro en el viaje y pudiera montarlo para cruzar las aguas oscuras. Esta práctica estaba presente tanto entre los nahuas (mexicas) como entre los mayas prehispánicos, lo que evidencia la difusión de la figura del perro como guía de los muertos en Mesoamérica.
Figura 1: Escultura prehispánica de un perro xoloitzcuintle “gruñendo”. Esta figura de cerámica roja pulida (200 a.C.–300 d.C., estilo Colima) retrata un perro regordete, sentado sobre sus patas traseras y con el hocico abierto mostrando dientes. Las arrugas incisas alrededor de sus ojos y cuello enfatizan la falta de pelaje, quizás indicando su piel desnuda característica. Su voluminoso cuerpo sugiere que estos perros eran bien alimentados, posiblemente con fines rituales y culinarios. Técnica: cerámica modelada hueca con engobe rojizo pulido (Occidente de México). Significado: Estas esculturas acompañaban enterramientos en tumbas de tiro, representando al xoloitzcuintle como compañero y ofrenda funeraria. Sus cuerpos redondeados podrían aludir a que eran criados para alimento del alma en el más allá, a la vez que simbolizaban al nahual (espíritu protector) del difunto en su viaje al otro mundo.
El Xoloitzcuintle en el Arte Prehispánico
Más allá de los códices, el xoloitzcuintle fue inmortalizado en numerosas obras de arte prehispánicas tradicionales –particularmente en cerámica y escultura en piedra– a lo largo de Mesoamérica. Un caso destacado proviene de la región de Occidente (actual Colima, Jalisco, Nayarit), donde las culturas del Preclásico Tardío y Clásico elaboraron esculturas cerámicas de perros como parte de los ajuares funerarios. Estas piezas, conocidas como “perros de Colima”, suelen mostrar a xoloitzcuintles de cuerpo rechoncho y patas cortas, a veces en actitud juguetona o agresiva. Se han hallado en tumbas junto a restos óseos de canes jóvenes, lo que evidencia que no sólo se representaban en barro sino que también se sacrificaban y enterraban con los humanos como parte del ritual mortuorio. La función de estos perros pudo ser múltiple: guías espirituales, guardianes e incluso sustento para el difunto en su viaje. De hecho, las figuras muestran frecuentemente un notable volumen corporal –perros gorditos– y a veces cargando mazorcas de maíz en el hocico, como en una pieza de Colima donde un xolo porta una mazorca (posible símbolo de que el perro mismo era alimento u ofrenda para los muertos).
Figura 2: Estatua prehispánica de xoloitzcuintle con una mazorca de maíz en el hocico (100 a.C.–300 d.C.). Esta escultura de cerámica (Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México) muestra un perro sin pelo de pie, sosteniendo un elote entre los dientes. Su postura relajada y ojos almendrados le dan un aspecto amigable. Técnica: modelado en barro y engobe rojizo mate. Interpretación: El maíz en su boca podría indicar la relación entre el xoloitzcuintle y la alimentación ritual –quizá representando al perro como comida ceremonial para el difunto o enfatizando que, tras guiarlos al inframundo, estos perros proveerían sustento al alma. Asimismo, recuerda la importancia dual del xolo: protector del hogar y sacrificio sagrado en funerales. En las culturas occidentales, estos perros eran parte de la dieta ritual; los arqueólogos han deducido por sus restos y representaciones que se les engordaba con maíz, utilizándolos como fuente de proteína en celebraciones y ofrendas. De hecho, los mixtecos, por ejemplo, domesticaron una clase de perro xoloitzcuintle precisamente con fines alimenticios además de rituales.
En el arte maya, aunque las representaciones de perros no son tan abundantes, también existen ejemplos notables. Vasijas e incensarios mayas del Posclásico figuran perros modelados en barro, a veces con picos en el lomo que pueden simbolizar espinas o cargas asociadas a rituales (por ejemplo, un incensario maya de Atitlán con un perro que carga un recipiente espinado). En el Códice Dresden de los mayas yucatecos, se observan imágenes de perros en los rituales de fin de año (láminas 25–28), lo que subraya la importancia cultural de este animal en ciclos ceremoniales. Al igual que entre los mexicas, los mayas concebían al perro como guía nocturno del sol en el inframundo y acompañante de los difuntos. Textos coloniales indican que en las tierras mayas se practicaba enterrar un perro con el fallecido para ayudarlo a cruzar el río del inframundo, costumbre idéntica a la náhuatl. Estas coincidencias sugieren un arquetipo mesoamericano: el “perro sagrado” que ve aquello que los humanos no (las almas en la oscuridad, según las creencias, razón por la que aúlla en la noche) y que posee el calor vital para reconfortar al enfermo o moribundo. No es casualidad que figurillas de barro del Occidente representen a enfermos en cama con uno o dos perros acostados sobre sus piernas, quizás calentándolos y protegiéndolos del frío de la muerte. En suma, en el arte prehispánico el xoloitzcuintle se representó visualmente como un perro de cuerpo robusto, piel lisa y casi siempre de color rojo o café, a veces con manchas; con actitudes que van desde lo dócil a lo feroz, y con elementos (mazorcas, collares, posturas funerarias) que aluden a su papel simbólico: guardián, guía y sacrificio en los ritos de muerte.
Cabe señalar que entre los mixtecos el perro no ocupa exactamente el mismo lugar iconográfico en el calendario ritual. En los códices mixtecos, el décimo día corresponde al día “coyote” (ua) en lugar de perro. Aun así, el concepto de un can guía subsiste: el coyote puede haber asumido ese rol en la cosmovisión mixteca. Los mixtecos conocían al xoloitzcuintle (lo criaban junto con guajolotes) pero, al parecer, en sus códices genealogícos y rituales prefirieron representar el día 10 con la imagen de un coyote, tal vez por ser un animal autóctono de importancia en su entorno simbólico. Esto no niega la presencia real del xoloitzcuintle en su vida cotidiana, sino que muestra una variación cultural en la simbología calendárica mesoamericana.
El Xoloitzcuintle en el Arte Mexicano de los Siglos XIX–XXI
Tras la Conquista española, el xoloitzcuintle permaneció como un símbolo latente de la herencia indígena, aunque su población disminuyó drásticamente. A finales del siglo XIX e inicios del XX, con el resurgimiento del nacionalismo mexicano y la revalorización de lo prehispánico, el xoloitzcuintle resurgió en el arte y la cultura popular como emblema de la identidad mexicana. Artistas comenzaron a representarlo en medios tradicionales –pintura de caballete, escultura, cerámica y grabado– resaltando su conexión con las raíces precolombinas y sus cualidades estéticas únicas (su piel desnuda, su elegancia esbelta y su mirada fiel).
Uno de los ejemplos más célebres es el de la pintora Frida Kahlo, quien tuvo varios xoloitzcuintles como mascotas y los integró simbólicamente en su obra. En “Perro Itzcuintli conmigo” (1938), Kahlo se autorretrata sentada con semblante sereno mientras a sus pies aparece un pequeño xoloitzcuintle de pelaje oscuro【35†】. La pintura (óleo sobre lienzo, 71 × 52 cm) muestra al perro de cuerpo entero, casi desnudo de pelo, con las orejas alertas y de color negro azulado. Frida lo pinta diminuto en proporción a ella, destacando su papel de compañero silencioso. Este cuadro ha sido interpretado como una expresión de la soledad de Kahlo –quien, incapaz de tener hijos, encontraba consuelo en sus animales domésticos– y a la vez como un guiño a la cultura mexica que tanto admiraba (el itzcuintli como símbolo de protección y lealtad más allá de la vida). Técnica: óleo sobre tela, con un estilo realista que detalla cuidadosamente los rasgos del perro (ojos reflejantes, piel lampiña con ligero brillo). Interpretación: El xoloitzcuintle aquí funciona como extensión del yo de Frida –una criatura vulnerable pero orgullosa, que representa la fidelidad (popularmente el perro simboliza la lealtad) y al mismo tiempo la conexión de la artista con sus ancestros indígenas.
Figura 3: “Perro Itzcuintli conmigo” (1938), óleo sobre lienzo de Frida Kahlo. En este autorretrato, Kahlo se representa sentada con atuendo tradicional; a sus pies, un pequeño xoloitzcuintle de piel oscura la acompaña en silencio. La composición sobria resalta la figura del perro contra un fondo neutro, subrayando su presencia simbólica. Técnica: pintura al óleo con aplicación suave, paleta de tonos oscuros. Interpretación: El xoloitzcuintle aparece como alter ego de la artista –un ser que, al igual que Frida, carga heridas invisibles (su piel expuesta podría aludir a la vulnerabilidad) pero a la vez personifica la fuerza ancestral que la protege. La inclusión de este perro mexicano antiguo en el arte moderno refleja cómo los artistas del siglo XX reivindicaron las raíces prehispánicas, integrando sus símbolos en obras de profundo contenido personal y nacional.
Varios artistas mexicanos del siglo XX incorporaron la imagen del xoloitzcuintle en sus creaciones. Por ejemplo, el muralista Diego Rivera –esposo de Frida– convivía con xolos en su hogar y llegó a retratarlos en bocetos y fotografías; si bien en sus murales históricos no aparecen de forma prominente, su presencia en la vida cotidiana de los pintores de la época habla del rescate del xolo como símbolo nacional. Otros creadores, como el oaxaqueño Rufino Tamayo, usaron frecuentemente figuras de animales con reminiscencias prehispánicas en sus pinturas. En su obra “Animales” (1941), Tamayo representó dos perros o coyotes de color rojo oscuro, con rasgos simplificados, que muchos han asociado al xoloitzcuintle por su apariencia sin pelo y su contexto mexicano. La técnica de Tamayo (óleo sobre tela con texturas arenosas) da a esos canes un aire primigenio y cósmico, alineado con la idea del perro como guardián nocturno y mensajero entre mundos.
En el campo de la escultura contemporánea, el xoloitzcuintle también ha sido motivo de inspiración con técnicas tradicionales. Por ejemplo, escultores populares de diversas regiones de México crean figuras de barro negro, cerámica vidriada o incluso tallas en madera del xolo, generalmente en el contexto de artesanías del Día de Muertos. Estas obras modernas, aunque artesanales, mantienen vivo el legado: suelen pintar al xolo con decoraciones de flores o huesos, denominándolo “perro azteca” que cuida las ofrendas y aleja los malos espíritus, prolongando así su atributo protector. Un caso notable es la serie de alebrijes monumentales presentados en desfiles de Día de Muertos en Ciudad de México, donde uno de los protagonistas es un enorme xoloitzcuintle de cartonería, pintado con motivos tradicionales, que simboliza al guía ancestral que conduce a las almas en la festividad.
Asimismo, artistas plásticos contemporáneos han rendido homenaje al xoloitzcuintle en grabados y dibujos. El grabador Francisco Toledo, por ejemplo, incluyó perros en algunas de sus litografías con temática de la muerte, inspirado en la iconografía mixteca y zapoteca. También en la fotografía moderna, el xolo se ha convertido en ícono: destacadas imágenes en blanco y negro (como las de Lourdes Grobet o Tina Modotti en su momento) capturan la singular belleza de estos perros, resaltando su conexión con la mexicanidad.
En síntesis, en el arte mexicano de los siglos XIX al XXI el xoloitzcuintle ha sido representado manteniendo técnicas tradicionales pero con enfoques renovados. En pintura al óleo se le ve como compañero íntimo y símbolo identitario (Frida Kahlo, Diego Rivera y otros); en escultura y cerámica se le recrea con fines tanto estéticos como culturales (desde finos bronces hasta artesanías de barro cocido); y en grabados y dibujos se le estiliza para evocar sus cualidades espirituales (lealtad, protección, guía). Esta continuidad demuestra la perdurabilidad del xoloitzcuintle en la imaginación artística de México: un ser que transita sin esfuerzo de los antiguos códices al arte contemporáneo, portando siempre su carga simbólica de vida, muerte y trascendencia.
Conclusiones
El recorrido por códices prehispánicos y obras de arte, antiguas y modernas, revela que el xoloitzcuintle es más que un perro: es un símbolo cultural profundo de México. Visualmente, las culturas originarias lo representaron con rasgos inconfundibles –piel desnuda, color oscuro o manchado, cuerpo estilizado o voluminoso según el contexto– atribuyéndole un papel sagrado. Para mexicas y mayas fue el guía de las almas hacia el inframundo, sacrificado y enterrado con los muertos para cumplir esa misión. En el arte, quedó plasmado en códices como un glifo calendárico asociado a la muerte, y en esculturas de barro como un fiel compañero que provee calor y alimento al espíritu. Su significado espiritual abarcó ideas de protección, transición y sacrificio: protector del hogar contra fuerzas malignas según la tradición indígena, y puente sacrificial que unía este mundo con el otro.
En la era moderna, el xoloitzcuintle resurgió como emblema de la identidad mexicana. Artistas del siglo XX lo incorporaron en sus obras para reconectar con las raíces prehispánicas y también para aprovechar su poderosa simbolismo de lealtad y misticismo. Ya sea en la mirada melancólica del perro de Frida Kahlo, en las voluminosas siluetas rojas de los perros de Colima exhibidos en museos, o en las coloridas esculturas populares actuales, el xoloitzcuintle sigue cautivando por su presencia atemporal. En técnicas tradicionales –óleo, cerámica, talla, grabado– su figura ha sido reinterpretada, pero siempre conservando esa aura de “perro sagrado” que lo ha acompañado desde las páginas de los códices hasta las galerías de arte contemporáneo.
Fuentes consultadas: Se han utilizado referencias de códices prehispánicos y estudios arqueológicos (Arqueología Mexicana, FAMSI, INAH) para la información histórica y simbólica, así como catálogos de museos (MET, Museo Nacional de Antropología) para descripciones de piezas artísticas. Para el arte moderno, se han considerado biografías y catálogos de artistas mexicanos (Frida Kahlo, etc.). Todas las imágenes incluidas corresponden a fuentes oficiales o de dominio público (Wikimedia Commons, World History Encyclopedia), vinculadas a museos y acervos culturales relevantes. Cada ejemplo expuesto evidencia cómo el xoloitzcuintle ha dejado una huella imborrable en el imaginario visual de México, uniendo pasado y presente a través del arte.
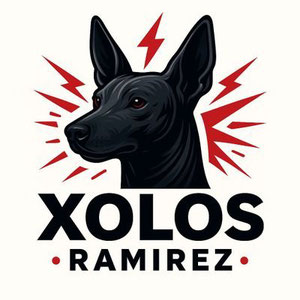
Escribir comentario